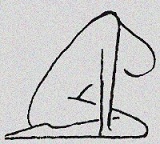Creo que fue a eso de los doce,
que dejó de creer en Dios,
y que un par de años después
mató a su padre
a los ojos del señor Freud.
Luego
recién cumplidos los diecisiete
su simiente fue pasto de un amor ingenuo.
O sería quizá
ese amor ingenuo, pasto de su simiente.
El caso es que fue un mal polvo.
A los diecinueve se fue de casa,
volando desde el cascarón
hacía nuevos nidos de alquiler,
con facturas siempre pendientes
y cortes de electricidad por impago.
Pero a menudo con una mochila
de ´tapergüers´ a la espalda.
Pospuso la Universidad para más adelante
al paso siempre difícil de la veintena
y sus vientos de veletas,
pospuso la Universidad para más adelante
como una de esas novelas gordas,
que se dejan
postergadas para otro momento,
para otro momento mejor
que tal vez no llegue nunca.
El tabaco entretanto,
y tal y como suele decirse,
lo abandonó a menudo y para siempre.
También a Andrea,
y también por parte de Andrea
mediarían historias de abandonos.
Hasta que con veinticinco otoños
decidieron abandonarse mutuamente.
Apostar a otro caballo perfecto,
hacer las paces y dejar de correrse.
Cuando al tiempo y ya con ganas
se hizo con su titulo de Humanidades,
-falseado por el mismísimo Rey-,
lo utilizó como Pasaporte
y optó por dejar el país
por curiosidad antropológica.
Eso haría que a su regreso
decidiera que no necesitaba más
el televisor en casa.
Abandonándolo
junto a una escombrera.
Y ahora, que es
asquerosa y serenamente feliz
habiendo abandonado hasta los espejos,
se asoma a la treintena con ganas de partida.
Otra vez sin mecheros en los bolsillos,
arrastrando sin prisas, pero con ganas
los mismos zapatos viejos,
planeando nuevos abandonos;
y admite que sigue bebiendo
a morro desde el tetrabrik,
el zumo concentrado de naranja,
intuyendo algo de virtuosismo
en los posos de su inmadurez.
Y se encoge de hombros
mientras lo piensa...